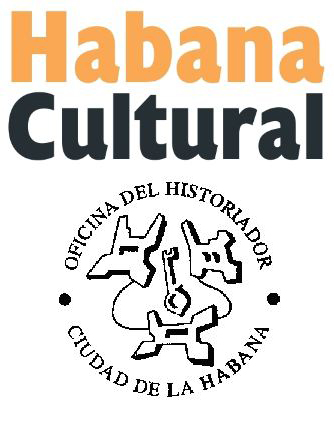El teatro Martí acompañó la vida de los habaneros, albergó sus expresiones y resultó vértice de acontecimientos historiados durante cien años. Es un edificio cuya significación le fue dada por su diseño arquitectónico y esmero constructivo, y por cuánto arropó y nutrió nuestra cultura popular.
Desde sus inicios, al coliseo «de las cien puertas» -llamado primero por Irijoa, por su dueño; Eden Garden por breve tiempo, y finalmente Martí con el estreno de la República y del siglo XX-, se vincularon nombres de alcurnia literaria y artística de la Cuba colonial y comienzos de la republicana. Poetas, gacetilleros y políticos que en su escenario hallaron posibilidades para la «agitación», palabra largamente relacionada con la cosa pública. Y, en primerísimo lugar, la gente del oficio teatral, inmarcesibles en medio de aquellas pendencias, la mirada y el ansia fijas en un logro que en cada función nacía y moría, esquiva perfección en la cual un acorde y el énfasis de un parlamento «salvaban» o «hundían» la representación.
El repertorio y los protagonistas se repetían o cambiaban en dependencia del aprecio público, de la taquilla, de la crónica amable o alevosa. No escasearon allí las artes consagradas para los gustos entrenados y exquisitos, pero también abrió sus puertas a expresiones más ligeras, las populares que le dieron sus características notables. Por largo tiempo el Martí acompañó propósitos y despropósitos de un quehacer demasiado identificado con la inmediatez para alcanzar el vuelo que se le suponía. La grandeza o la pequeñez tuvieron igual cabida en sus puestas en escena, con figuras de dimensión perdurable y las aves de paso que se sumaban a la farándula como van las mariposas a la luz.
En su escenario sentaron plaza el humor y el sentimentalismo, la exaltación y el choteo, materias imprecisas pero insoslayables de lo que llamaron perfil cubano, cuyas constancias subrayó mientras indagaba en sus imprescindibles caminos. Por mucho tiempo todo pudo someterse a discusión menos la gravitación ciudadana de aquel teatro, capaz de captar el pálpito nacional, de alcanzar reflejos en otros escenarios, en la radio, el cine y la televisión, en los modismos callejeros que recepcionaba o generaba y en una friolera de tipos irreductibles, con sus dicharachos y una socarrona manera de mirar la vida.
La suma de textos y canciones, de rumbitas y boleros untuosos en sucesión hacia un final con toda la compañía, daba espacios para la crítica del acontecer cotidiano y las tendencias predominantes, la codicia de los poderosos y la resignación o insurgencia de los de abajo, a quienes retrataba con una empatía capaz de desarmar cualquier grandilocuencia. Ejemplo impagable es un juguete cómico a propósito del rebumbio por la «carta magna», la Constitución de 1940, órgano legal de perfecciones tan significativas como los incumplimientos que burlaron sus sacrosantas cláusulas. Para desinflar el globo, o para ponerlo en solfa, Garrido y Piñero, titanes del género, subieron a la escena del Martí un título que resultaba, ya, una ditanciada irreverencia: La carta magna.
Préstamos hipotecarios, transacciones, adeudos, viuda reclamante y dos intervenciones estatales, salpimentaron una historia ingrata, con recurrencias al gobierno local y a la distante metrópoli en la época colonial, a los desentendidos fueros de la fiscalía y de la economía insular en tiempos republicanos. Entre torbellinos y polémicas, el Martí impuso un género que venía formándose desde el siglo XIX, y dio carta de legalidad a lo saludablemente paródico, que tradujo oleadas de opinión contracorriente y trató en chanza los asuntos más serios. Eso, entre otras cosas, fue el teatro bufo llegado de la Colonia y realimentado en la República.
Los escenarios habaneros recibían compañías extranjeras y cubanas que representaban óperas, vodeviles y comedias más morigeradas, pero no pudieron evitar la ascensión y el predominio de ese teatro con sus característicos negrito, mulata y gallego, trío cuyas apetencias y desvelos establecieron un tamiz para acontecimientos grandes o intranscendentes. Ellos le imponían una mirada sarcástica a la actualidad, con la picaresca que las tablas recibieron de España y la sandunga heredada de África, para criticar la chapuza que mal hilvanó nuestra sociedad republicana.
Vistas con ojerizas por la cultura «alta», las representaciones del teatro Martí, que le ganaron fama y fortuna a los grandes nombres de la composición y de la interpretación, incluyeron el desbordado talento musical e histriónico de una población agradecida por verse reflejada, «pie a tierra» que nunca le faltó. Se apropió también de las conquistas de otros escenarios, particularmente del Alhambra, y atrajo a los talentos notables de su época. Un posible recuento de sus puestas en escena entrega un paquete de «todos estrellas», formadas en sus tablas o que en ellas afirmaron su prestigio.
En la Revolución le sobrevino un eclipse, propiciado por algunas tendencias en la dirección cultural, un apresurado cálculo del desarrollo en la apreciación de «las masas», entendidas como un todo, no como una suma de individualidades, constreñimiento en el que radica, precisamente, el error del conductivismo político de la cultura.
Lo más deseable es que su resurrección no le traiga paz, sino todo lo contrario, el ajetreo de la existencia, las controversias, y las contradicciones que le dan sazón y color a la vida.