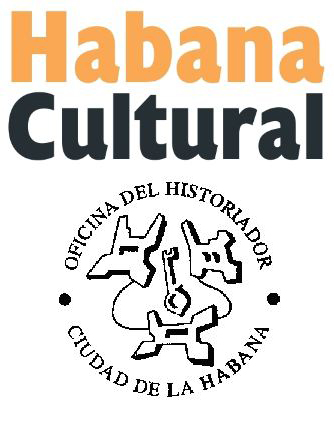Por Teresa de Jesús Torres Espinosa
Sería imposible imaginar a la capital de Cuba sin su Malecón. Hasta ese gran diván llegan, cada día, parejas que se sientan a enamorarse, amigos a conversar, trovadores a tocar una melodía, pescadores con vara o carrete…
Pero, un poco de historia nos vendría bien a todos. Cuentan que durante los siglos de dominación española sólo el “diente de perro” -arrecifes de roca caliza típicos de buena parte del litoral- fue la única demarcación de la costa. Incluso hasta finales del siglo XVIII estaba prohibido talar el espeso bosque, que en algunas zonas lo cubría para no facilitar a los piratas el acceso a la entonces amurallada ciudad colonial. De ese veto surgiría el nombre del barrio de El Vedado.
En su maravilloso puerto natural se reunían cada año los galeones provenientes de los diversos enclaves de Tierra Firme, para luego partir, en una sola y enorme flota, cargados del oro, plata y otros tesoros de América que sostenían a la corona. Cierto es que, ya en ese entonces, en algunas partes de la pétrea orilla se habían ya cavado pocetas que permitían a la población refrescarse con los baños marinos.
Pero habría que esperar a 1901, para ver iniciarse las obras de construcción del primer tramo del Malecón. Los trabajos comenzaron bajo el gobierno provisional del general norteamericano Leonard Wood, y culminaron en 1952.
 Hoy, el Malecón habanero -otrora Avenida del Golfo- es mucho más que una arteria de cuatro carriles con monumentos y edificios a un lado, y el mar al otro. Es escenario, museo al aire libre, pista deportiva, pasarela… Su muro, de metro o metro y medio de alto a lo sumo, deviene también camino elevado por el que transitan encantados los niños, solos o del brazo de sus padres. En el diván se sientan, además,las personas a mirar el mar hasta que se pone el sol, y luego a darle la espalda, más pendientes de los transeúntes que de las olas.
Hoy, el Malecón habanero -otrora Avenida del Golfo- es mucho más que una arteria de cuatro carriles con monumentos y edificios a un lado, y el mar al otro. Es escenario, museo al aire libre, pista deportiva, pasarela… Su muro, de metro o metro y medio de alto a lo sumo, deviene también camino elevado por el que transitan encantados los niños, solos o del brazo de sus padres. En el diván se sientan, además,las personas a mirar el mar hasta que se pone el sol, y luego a darle la espalda, más pendientes de los transeúntes que de las olas.
Pero es en la noche cuando el Malecón de La Habana alcanza su máxima actividad. Los grupos de jóvenes salen a reirse, beber y menearse al ritmo del último reguetón, que se escucha desde sus reproductores digitales. Se aprecian, asimismo, vendedores de rositas de maíz, dulces u otras chucherías, mientras cientos de personas se pasean, conversan y bromean de mil temas diferentes.