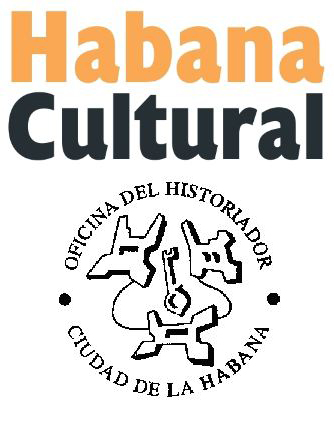Palabras del Dr. Joel Cordobí, vicepresidente del Instituto Cubano de Historia, en la tradicional ceremonia conmemorativa organizada por la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, con motivo del aniversario 150 del inicio de las guerras de independencia en Cuba, efectuada en la Plaza de Armas con la presencia del Dr. Eusebio Leal Spengler, Historiador de la Ciudad de La Habana, dirigentes del Partido, el estado, organizaciones de masas, estudiantes y pueblo en general:
Palabras del Dr. Joel Cordobí, vicepresidente del Instituto Cubano de Historia, en la tradicional ceremonia conmemorativa organizada por la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, con motivo del aniversario 150 del inicio de las guerras de independencia en Cuba, efectuada en la Plaza de Armas con la presencia del Dr. Eusebio Leal Spengler, Historiador de la Ciudad de La Habana, dirigentes del Partido, el estado, organizaciones de masas, estudiantes y pueblo en general:
Distinguidas autoridades del gobierno y el PCC:
Académicos, profesores, pueblo que se ha dado cita esta mañana, en la que toda Cuba conmemora el sesquicentenario del inicio de nuestras gestas independentistas y que la Oficina del Historiador de la Ciudad, como es ya tradición, rememora en acto solemne en esta histórica plaza.
Decía un sabio pedagogo español que la estatua “sustituye al muerto en vida” y que, de ese modo, “el gran capitán, el poeta, el músico o el estadista que emigran de la tierra, continúan siendo, aunque en el silencio y en la inmovilidad, seres familiares con quienes tropezamos todos los días”. ¿Qué cubano que transita por esta plaza no se ha detenido al pie de la estatua del Padre de la Patria cubana? Un alto inevitable en el camino que nos lleva, desde el deleite por la obra de arte del escultor Sergio López, hasta la veneración de la simbología que encarna los momentos fundacionales de una nación. Del apacible mármol irrumpe entonces, desde un siglo teñido con sangre y melaza, la figura de Carlos M. de Céspedes.
Hace 150 años, el abogado bayamés y un grupo de hacendados del oriente cubano, dejaron sus bufetes y clientelas, sus propiedades y familias para reunirse en el ingenio Demajagua. Era apenas el inicio de aquella fuerza volcánica anunciada por el pedagogo José de la Luz y Caballero, cuando todavía en la siempre fiel isla de Cuba parecía muy lejano el Ayacucho cubano.
El tiempo debía pasar para que pudieran las campanas del ingenio de Céspedes anunciar el primer día de la libertad y la independencia de Cuba. Allí, en el cuartón de Punta Piedra, en el partido de Yaribacoa, en el camino real que iba de Manzanillo a Campechuela, el iniciador de la gesta se levantaba sobre los siglos de coloniajes para dedicarse desde entonces a la afanosa tarea de fundar una nación y un pueblo libres: “Y tras unos instantes de silencio en que los héroes bajaron la cabeza para ocultar sus lágrimas solemnes, aquel pleitista, aquel amo de los hombres, aquel negociante revoltoso, se levantó como por increíble claridad transfigurado. Y no fue más grande cuando proclamó su patria libre, sino cuando reunió a sus siervos y los llamó a sus brazos como hermanos”, así dibujó José Martí los acontecimientos en aquellos minutos inmortalizados para la eternidad patria.
¿Qué significó el 10 de octubre de 1868? La Demajagua fue más que un instante de convergencia de centenares de hombres en la finca del abogado bayamés, prestos a tomar las armas contra la metrópoli hispana. Tampoco se circunscribió a la profesión de fe del hacendado que, antes de asirse al caballo de batalla, enarboló el pabellón de la patria libre soñada, y procedió al acto mayor de justicia: a liberar a sus esclavos y convidarlos a la muerte y a la vida de una nación y un pueblo por fundar. El mismo pueblo que el fuego y el machete redentor contribuyeron a forjar, ya no podría olvidar aquel acto sublime de consagración y entrega.
Desde luego que, como todo arranque que trastoca y remueve cimientos, materiales y espirituales, el torbellino de aquel día inicial no podía dejar de arrastrar a su paso con múltiples incomprensiones, en gran parte lógicas e inevitables. En muchos núcleos de conspiradores imperó el desconcierto; el Iniciador había echado sobre sus espaldas la responsabilidad histórica de levantarse antes de que culminara la zafra, según lo dispuesto en reuniones previas. Para Céspedes, en cambio, el momento era el propicio. Acontecimientos dentro y fuera de Cuba validaban sus ideas. La hora había llegado, tal como anunciara en su Manifiesto de la Junta Revolucionaria de la Isla de Cuba: “Nadie ignora que España gobierna la Isla con un brazo de hierro ensangrentado (…) Cuando un pueblo llega al extremo de degradación y miseria en que nosotros nos vemos, nadie puede reprobarle que eche mano a las armas para salir de un estado tan lleno de oprobio”.
Dejar al hombre de Demajagua a su suerte en los primeros días del alzamiento hubiera sido fatal para la revolución naciente, por más que contara con sus más cercanos colaboradores de la Logia Buena Fe, parte del núcleo conspirador masónico, entre ellos su hermano Francisco Javier, Bartolomé Masó y Manuel de Jesús Calvar. Imposible olvidar entonces la grandeza de aquellos fundadores del Comité Revolucionario de Bayamo, entre los que se encontraban Francisco Vicente Aguilera, Pedro Figueredo (Perucho) y Francisco Maceo Osorio, bayameses ilustres que colocaron el ideal, que ellos mismos alentaron y articularon en sus estructuras conspirativas, por encima de cualquier resquemor personal. Atrás quedaban las acaloradas jornadas de San Miguel de El Rompe y la finca Muñoz. El levantamiento era un hecho y otras jurisdicciones del oriente, lideradas por sus propios patricios, secundaron de inmediato el levantamiento. Del mismo modo que en los meses siguientes lo harían Camagüey y Las Villas, en una isla que, de punta a punta, en diferentes centros conspirativos, incluidos los de la compleja Habana, se produjeron pronunciamientos e intentos de levantamientos armados.
El “grito mágico de libertad”, como denominara Carlos Manuel de Céspedes a aquella mañana del 10 de octubre, encerraba, por los principios que le animaban, el sustento ético de la revolución. Lejos estaba de ser un acto de rebeldía, sedición o motín, términos empleados por las autoridades coloniales para reducir o encubrir el verdadero alcance del movimiento revolucionario de carácter abiertamente independentista y abolicionista. Ambos objetivos, sustanciales a la proyección personal de Céspedes desde el mismo 10 de octubre de 1868, fueron refrendados en lo programático con el decreto del 27 de diciembre del propio año, en el que Céspedes proclamara con hidalguía: “Cuba es libre e incompatible con Cuba esclavista”.
Y organiza un ejército de soldadesca y oficialidad bisoña para alcanzar tales propósitos. Yara, el fracaso, no lo amilana; recuerda cada paso a quienes lo precedieron en el sueño americano de independencia. Y surca los senderos con ímpetu de fundador en medio de las penurias, tanto como de las incomprensiones y crueldades humanas.
Como toda revolución naciente, múltiples fueron los conflictos y disensos en su seno, por más que con la Asamblea de Guáimaro, el 10 de abril de 1869, se diera el crucial paso hacia la unidad posible. Una vez más el desinterés y el amor por la independencia conducirían a Céspedes a adoptar decisiones en situaciones límites. La destitución del presidente de la República en Armas era inminente, representantes y parte del Ejército Libertador concurrirían en Bijagual aquel aciago octubre de 1873. ¿Qué hacer? La respuesta, aunque dolorosa, era la única que podía propender a la continuidad de la revolución, sin reproducciones de conflictos civiles a la usanza de las repúblicas latinoamericanas. Los apuntes en su diario así lo confirman: “No podía transigir con la Cámara sin empeñar mi prestigio. Mis adversarios tampoco podían ceder (…) Todo hubiera sido inútil, y tal vez, al fin, la guerra civil. Yo debía inmolarme y me inmolé”. (Diario, pp. 153-154).
“No tengo nada”, escribe quien hasta hacía poco proyectaba e introducía importantes mejoras tecnológicas en su finca. Ciertamente, el “apóstol de la nueva religión del trabajo y del ruido”, que era la religión del capitalismo moderno, no poseía nada material que no fuera la tierra que pisaban sus pies, el universo material y espiritual del mambí.
Eso sí, llevaba consigo la historia que lo inmortalizaría, no solo en estatuas veneradas con solemnidad, sino en la memoria de un pueblo que lo llamara “padre”, y no solo por aquel infausto día en que debió escoger entre la vida del hijo de apenas 22 años de edad, capturado por los españoles, y su honra como revolucionario. La respuesta a las autoridades coloniales es conocida: “Oscar no es mi único hijo, lo son todos los cubanos que mueren por nuestras libertades patrias”. La patria de los cubanos revestida de toda una simbología de nación en proceso: la bandera y el himno, La Bayamesa, compuesta por Perucho Figueredo y cantada como marcha de combate tras la toma de la ciudad de Bayamo, el 20 de octubre de 1868, otra de las fechas gloriosas que próximamente conmemoraremos.
Pero otra razón nos asiste al llamarlo “Padre de la Patria” y es el hecho de que fuera él quien iniciara las luchas por la independencia del pueblo cubano a contrapelo de las posturas asimilistas del integrismo hispano o las del reformismo de la burguesía esclavista, enquistadas como ideología en sus demandas desoídas. A ese mérito se refería el Comandante Fidel Castro, cuando en la velada conmemorativa por los cien años del grito de Demajagua, expresara: “Es incuestionable que Céspedes tuvo la clara idea de que aquel alzamiento no podía esperar demasiado ni podía arriesgarse a correr el largo trámite de una organización perfecta, de un ejército armado, de grandes cantidades de armas para iniciar la lucha, porque las condiciones de nuestro país en aquellos instantes resultaban sumamente difíciles. Y Céspedes tuvo la decisión”.
Era el “ímpetu” de Céspedes al que aludiría Martí, esa fuerza telúrica capaz de arrastrar como lava a hombres y mujeres de los más diversos sectores, capas y estratos de la sociedad que habrían de integrar y ensanchar, en lo jurídico y en la praxis, la concepción de pueblo. De los estratos más humildes de este pueblo saldrían nombres como Antonio y José Maceo, Guillermo Moncada, Quintín Banderas, entre muchos otros que habrían de converger y confundirse al fragor de los combates con apellidos de estirpe que decidieron ofrendar, no solo sus propiedades, sino también sus propias vidas por la causa común: Carlos M. de Céspedes, Francisco Vicente Aguilera, Ignacio Agramonte, Donato Mármol, Miguel Gerónimo Gutiérrez, Eduardo Machado y toda una pléyade de patriotas, aquellos “padres de casa”, muchos de ellos “servidos desde la cuna por esclavos” –como evocaría Martí– se trocaron en padres de pueblo”.
Esos padres de pueblo se levantaron sobre su tiempo, con aciertos y desaciertos, pero en todos los casos con el ideal independentista como principal divisa. La extensión temporal de las hostilidades y la decisión de continuar la lucha en contextos de avanzada imperial conllevarían al entendimiento de las complejidades de las tareas históricas que les deparaba su época. En su orientación ideológica más radical, la revolución era más que la mera ruptura con España, implicaba, además, el logro de la plena soberanía, ajena a cualquier tutela y protectorado y la justicia social como piedra angular del basamento ético de la revolución anticolonial. La intervención de Estados Unidos, sin embargo, impidió la consumación de los ideales sagrados por los que lucharon hombres de la estirpe de Céspedes, Agramonte, Gómez, Maceo y Martí, los mismos por los que se sacrificarían generaciones de cubanos durante la primera mitad de la pasada centuria.
Imposible entender, por tanto, la lógica de las luchas sociales y las revoluciones del siglo XX en Cuba, incluida, desde luego, la protagonizada por la Generación del Centenario, concibiéndolas como hechos aislados desperdigadas de un proceso troncal, cuyas coordenadas remiten irremisiblemente al inicio de la Guerra de los Diez Años o Guerra Grande. Punto de partida, marcado en nuestro imaginario por el tañer de la campana de un ingenio, como si aquel sonido que convocaba hasta entonces a las faenas del campo, irradiara de repente con su nueva simbología hacia todos los siglos. Y así fue. El 10 de octubre de 1868, Céspedes encendió la llama, y “a través del fragor de los combates”, como expresara el poeta cubano Cintio Vitier, “la Patria se hizo visible para todos”.
Muchas gracias