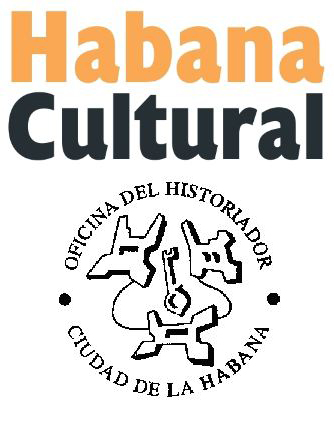Tomado del sitio web Juventud Rebelde
Por: José Alejandro Rodríguez
Dondequiera que esté aguzando el ingenio sin obsesión de brillar ni ascender, Oscar Loyola sabe que la Historia no solo está hecha de proezas y barrancos, de causas y consecuencias, sino también de fortuitos azares. Golpes imprevisibles como aquel accidente que el 5 de septiembre de 2014 lo secuestrara para siempre frente a la Universidad de La Habana, la Universidad de sus amores pedagógicos durante 40 años.
Andan por ahí demasiados huérfanos de su cátedra apasionante, entre historiadores, docentes y alumnos. Hay demasiada nostalgia académica de aquella pasión cognoscitiva suya, tan controversial, a fuerza de histrionismo, honestidad y transparencia, en torno a los avatares y evolución de la nación cubana. Una cátedra que desbordó los textos y fuentes documentales, y traspasó los fríos esquemas de manuales y mediocres guías de preguntas y respuestas ortodoxas.
Pasará el tiempo y se hablará del doctor en Ciencias Históricas Oscar Loyola, ánima de la historiografía cubana, presidente de la Comisión de Grados Científicos de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de La Habana, miembro del Consejo Científico del Centro de Estudios Martianos, brillante condottieri de la Unión de Historiadores de Cuba y de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos.
Pero lo que prevalecerá sobre todo en la memoria será esa devoción por las gestas patrias, revelada en sus libros de inevitable consulta, sus conferencias magistrales con dramaturgia muy propia, y en esas fascinantes clases a puro nervio. Quedará su obsesión por Máximo Gómez, ese inmenso transido de desgarraduras y grandezas, duro y tierno a la vez.
Loyola fue como una estrella que alumbró los rincones enigmáticos y controversiales de la Historia de Cuba. Profesor líder y asequible de sus inquietos alumnos, sin distancias ni fronteras. Sin dogmas ni acomodamientos verticalistas.
Descendía las alturas de la Universidad de La Habana y recorría las calles de la ciudad con la libreta de abastecimientos, como Pánfilo, para comprar el pan, disfrutar el personaje de cubano común y promedio y rencontrarse con Molly, su amor de siempre. Y con Alexandra, su semilla en este mundo.
Por todas esas razones, desde el más allá Loyola fue el participante más activo en el evento científico e historiográfico que se celebró en ese paraíso resguardado del trafago y los estruendos de la ciudad, La Quinta de los Molinos, el pasado 18 de noviembre: aniversario 179 del nacimiento de Máximo Gómez.
Muy cerca de la última morada del Generalísimo en la propia Quinta, que lleva mucho tiempo en una reconstrucción inacabable, la doctora Francisca López Civeira honraba la «maestría y sagacidad oscarística». El Doctor Horacio Díaz destacó su «sensibilidad para revelar los aspectos humanos de la Historia» y lo definió como «ciencia, arte y pasión».
Allí estaban sus alumnos. Para el doctor Yoel Cordoví, hoy vicepresidente del Instituto de Historia, «era el modelo del profesor universitario: sagacidad, valentía e inteligencia». Para David Domínguez, «faltar a su clase de Historia de Cuba II era imposible, gracias a su magnetismo».
Los participantes en el encuentro rindieron honores nada solemnes —a lo Oscar— a las cenizas del eterno profesor, depositadas a solo unos metros de la casa de Máximo Gómez. Y su hija Alexandra me confesó la razón de ese destino: pleno de vida y gracia, Loyola le había rogado una vez que si moría, depositaran sus cenizas muy cerca de la vivienda del gran guerrero y estratega dominicano-cubano, pues así se entretendría mucho hablando día y noche con el Generalísimo…